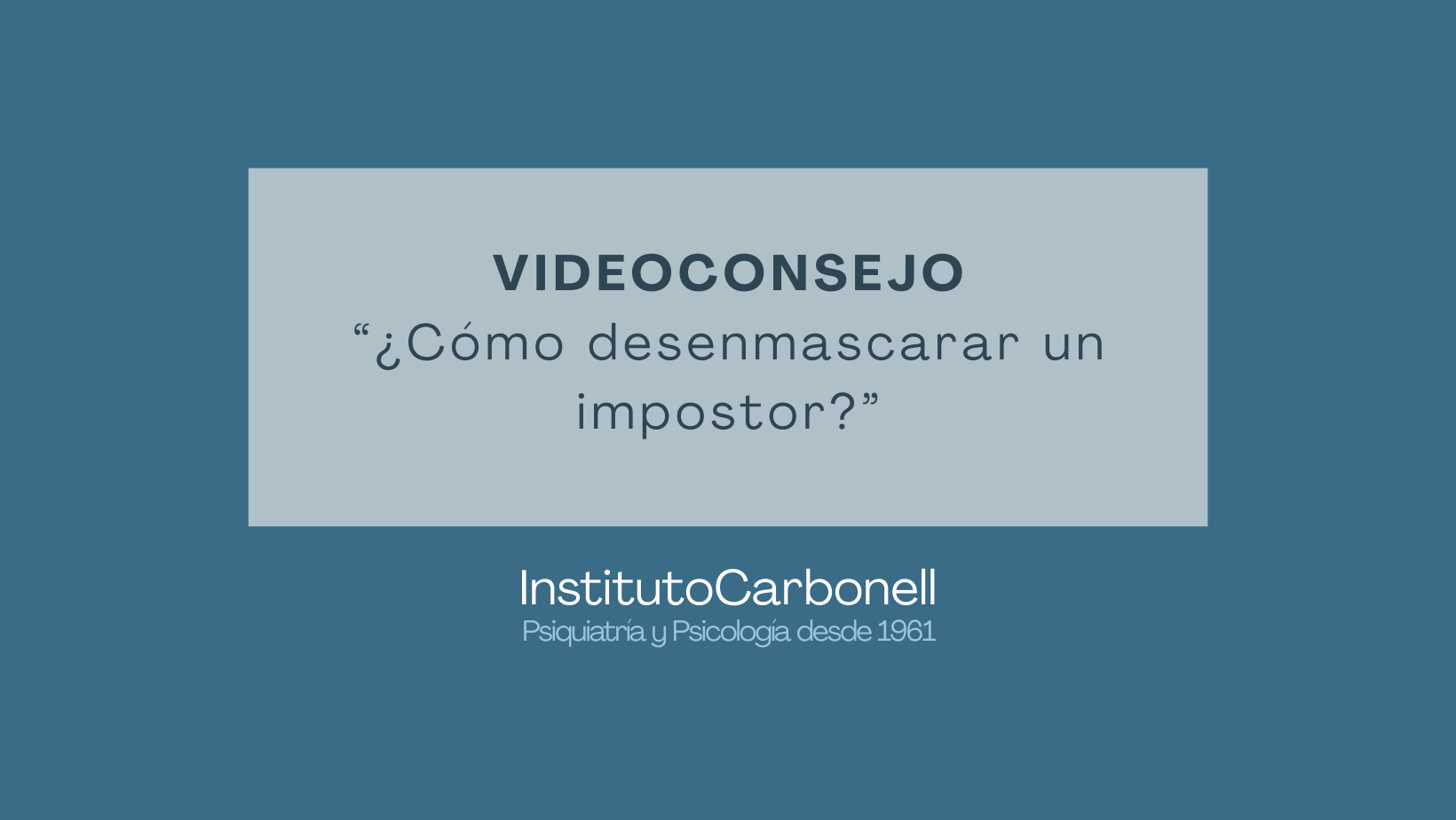Identificadas las neuronas responsables de la ansiedad
La revista Neuron ha publicado recientemente la investigación según la cual se han identificado las neuronas responsables de la ansiedad.
Llamamos ansiedad a la anticipación involuntaria que el organismo experimenta frente a estímulos externos (situaciones) o internos, (pensamientos o sensaciones), percibidos como amenazantes– ya sea justificada o injustificadamente-. Consecuentemente el cuerpo se ‘prepara’ para reaccionar y experimentamos unos síntomas desagradables–como la sudoración o la taquicardia–. Así, la ansiedad se presenta como una respuesta natural frente a las situaciones de estrés. La cuestión es, ¿dónde se origina esta ansiedad?
Según un nuevo estudio dirigido por investigadores del Centro Médico de la Universidad de Columbia en Nueva York (EE.UU.), la ansiedad se origina en un grupo de neuronas localizadas en el hipocampo y bautizadas como ‘neuronas de ansiedad’. Un descubrimiento que, según sus autores, puede abrir la puerta al desarrollo de tratamientos para combatir la ansiedad, muy especialmente cuando se dispara hasta el punto de suponer una enfermedad –el conocido ‘trastorno de ansiedad’.
René Hen, co-autor de esta investigación explica, «hemos encontrado estas neuronas en el cerebro de ratones, si bien es probable que también existan en los humanos. Y las denominamos ‘neuronas de ansiedad’ porque solo se activan cuando los animales se encuentran en lugares y situaciones que son innatamente percibidos como amenazantes . En el caso de un ratón, estos lugares podrían ser un espacio abierto en el que hay una mayor exposición a los depredadores».
Sentir ansiedad es normal y necesario ya que es un mecanismo de alarma para evitar comportamientos o situaciones que amenazan nuestra existencia. El problema tiene lugar cuando una persona tiene una percepción desmesurada de las amenazas . Por ejemplo, cuando su cerebro interpreta que caminar entre una multitud o hablar en público tiene el mismo peligro que enfrentarse a una fiera salvaje. En estos casos, la ansiedad deja de ser una molestia transitoria para convertirse en una enfermedad.
El objetivo del nuevo estudio fue intentar comprender qué es lo que funciona mal en el trastorno de ansiedad. Para ello utilizaron ratones para intentar descifrar cómo el cerebro procesa la ansiedad ‘saludable’.
Las evidencias recientes apuntan a que el hipocampo, a parte de la creación de nuevos recuerdos y otras funciones, también está implicado en la regulación del estado de ánimo, hasta el punto de que la alteración de la actividad en el ápice ventral de esta región puede disminuir la ansiedad. También se sabe que el hipocampo envía señales a otras áreas del cerebro –sobre todo a la amígdala y al hipotálamo– implicadas en el control del comportamiento relacionado con la ansiedad .
Los autores encontraron que los animales se encontraban en una situación que les provocaba ansiedad, se activaban un grupo de neuronas específicas en la región ventral del hipocampo. Es más; cuanto mayor era la ansiedad del animal, mayor era la activación de estas neuronas y, por tanto, más intenso era el envío de señales a las regiones cerebrales encargadas de desencadenar los comportamientos asociados a la ansiedad –como sería, por ejemplo, buscar refugio.
Los autores emplearon una técnica que permite controlar la actividad de las neuronas con la emisión de haces de luz. Cuando ‘apagaban’ estas neuronas del hipocampo, los animales perdían el miedo y se paseaban por sitios elevados y estrechos y no les importaba permanecer en espacios abiertos a la vista de todos. Por el contrario, cuando estas células eran sobreestimuladas, los ratones se mostraban totalmente temerosos incluso en los lugares que en condiciones normales percibían como totalmente seguros.
Posible tratamiento
Como indica Jessica Jiménez, directora de la investigación, «ahora que ya sabemos donde encontrar estas células en el hipocampo, se abren nuevas áreas para la exploración de posibles tratamientos que ni siquiera sabíamos que existían».
René Hen, concluye «estamos analizando si estas neuronas son molecularmente diferentes de otras neuronas. Y si encontramos un receptor específico en las ‘neuronas de ansiedad’ que permitan distinguirlas de sus vecinas, entonces será posible desarrollar un nuevo fármaco para reducir la ansiedad ».
En opinión del Dr. Carbonell, las nuevas investigaciones nos permiten comprender mejor los mecanismos que hay detrás de las enfermedades mentales, en este caso de los trastornos de ansiedad, posibilitando postular nuevos posibles tratamientos.
The post Identificadas las neuronas responsables de la ansiedad appeared first on Psiquiatra Palma de Mallorca | Instituto Carbonell.